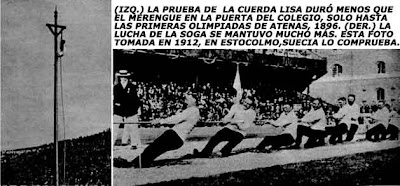Desde
mi niñez, en la década del treinta del pasado siglo, el logotipo de la revista
BOHEMIA --entonces semanal-- era éste que aquí presentamos y que se mantiene
hasta el día de hoy. Pero no fue siempre el mismo: Cuando nació hace 104 años,
otro era su aspecto.
 La nueva
publicación a tono con esos intereses particulares de comienzos de siglo, daba
cabida a los movimientos político-sociales del momento, a la naciente publicidad,
y en sus portadas e ilustraciones surgían como por arte de magia, las
maravillas del art noveau o más tarde del art decó. Pero sobre
todo su título, BOHEMIA, extraído de una famosa ópera de Puccini, y su impronta
en esa vida superficialmente fácil nocturnal y licenciosa, que respondía
también a ese nombre bohemio, con un perfil nada parecido al actual.
La nueva
publicación a tono con esos intereses particulares de comienzos de siglo, daba
cabida a los movimientos político-sociales del momento, a la naciente publicidad,
y en sus portadas e ilustraciones surgían como por arte de magia, las
maravillas del art noveau o más tarde del art decó. Pero sobre
todo su título, BOHEMIA, extraído de una famosa ópera de Puccini, y su impronta
en esa vida superficialmente fácil nocturnal y licenciosa, que respondía
también a ese nombre bohemio, con un perfil nada parecido al actual.
El
nombre BOHEMIA --pese su halo
romántico-- le iba muy a tono con los tiempos de cambio republicano, con una segunda intervención
norteamericana, el desplome de un régimen monárquico-colonial caduco, y como
lastre, una burguesía adinerada tratando de pescar en río revuelto de un
desarrollismo industrial típicamente yanqui.
Éstas
y otras observaciones salieron a relucir en una reciente conversación con su
actual dirección a propósito de solicitar los servicios de sus archivos.
 Por
este medio damos las gracias a esas gestiones que nos abrieron las puertas de
su colosal memoria histórica; pero la motivación venía desde mucho antes, debido
al dato que me suministrara el maestro de
la plástica Pedro Pablo Oliva con motivo de una visita que hiciéramos hace unos
años a su coquetona casa-taller de Pinar del Río.
Por
este medio damos las gracias a esas gestiones que nos abrieron las puertas de
su colosal memoria histórica; pero la motivación venía desde mucho antes, debido
al dato que me suministrara el maestro de
la plástica Pedro Pablo Oliva con motivo de una visita que hiciéramos hace unos
años a su coquetona casa-taller de Pinar del Río.
Fue
entonces que el pintor me demostró ser también un febril coleccionista, además
de un fan, a los comics. Allí me enseñó algunos bien
conservados volúmenes de la revista para,
a continuación, preguntarme quién era el dibujante estadounidense que realizó
historietas en aquellas primeras décadas de Bohemia,
mientras con el dedo índice me mostraba su firma al pie de una de las viñetas: Peter
Relav.
Por
entonces, bajo la influencia de los comic-strip yanquis, la historieta en
Cuba era una especialidad en pañales, con indecisos intentos por crear personajes y argumentos autóctonos, hasta
entonces solo abordados políticamente en tiras sueltas a finales del siglo XIX por Landaluze primero y Torriente después. Por
eso aquella firma en una serie típicamente costumbrista, y personajes típicos
de La Habana a comienzos del 1900, resultaba una incógnita para ambos.
crear personajes y argumentos autóctonos, hasta
entonces solo abordados políticamente en tiras sueltas a finales del siglo XIX por Landaluze primero y Torriente después. Por
eso aquella firma en una serie típicamente costumbrista, y personajes típicos
de La Habana a comienzos del 1900, resultaba una incógnita para ambos.
 crear personajes y argumentos autóctonos, hasta
entonces solo abordados políticamente en tiras sueltas a finales del siglo XIX por Landaluze primero y Torriente después. Por
eso aquella firma en una serie típicamente costumbrista, y personajes típicos
de La Habana a comienzos del 1900, resultaba una incógnita para ambos.
crear personajes y argumentos autóctonos, hasta
entonces solo abordados políticamente en tiras sueltas a finales del siglo XIX por Landaluze primero y Torriente después. Por
eso aquella firma en una serie típicamente costumbrista, y personajes típicos
de La Habana a comienzos del 1900, resultaba una incógnita para ambos.
Pude
descubrir el misterio poco después gracias a una broma: Cumplía yo mis 75 años
de edad y confesaba tener solo 57 cada vez que me miraba en el espejo. En esos
“reflejos” recordé el seudónimo aparentemente extranjero de Peter Relav y
surgió entonces la imagen de Pedro
traducido al inglés, y Relav escrito
a la inversa, es decir Valer.
Por
tanto, se trataba sin lugar a dudas de Pedro Valer, pintor, dibujante, y
fundador de la revista, en activo por
más de 50 años. A quien durante mucho tiempo se le decía allí cariñosamente Don
Pedro hasta su fallecimiento a fines del pasado siglo.
Volvamos
pues a los archivos para reconocer su extensa obra como caricaturista e
historietista. En el grueso volumen en poder del pintor pinareño, correspondientes
a las revistas de 1916-17, aparecen a lo
largo de sus 104 semanas, la serie de tiras cómicas que variaban en extensión y
formato, como también en los enunciados, pues lo mismo se encabezaban con el
título de “Buscando oficio a Pepito”, como “Aventuras de Pepito y
Rocamora”, “Aventuras de Rocamora”, o individualizándolos, en el caso de “Rocamora” a secas o “Pepito”
igualmente.
Esa misma indefinición se nota en la extensión innecesaria de los
textos, y en la línea del dibujo un tanto balbuceante aún, y hasta en el
entintado, unas veces a plumilla, y otras intentando grises de fondo con
aguadas.
 Pero
lo importante es que ambos personajes: Pepito, un niño blanco y precoz,
actuaba como contrafigura cómica de Rocamora, el negro adulto que
luchaba por la supervivencia en un escenario “habanero” hostil, quien por lo
general, al final de cada episodio salía mal parado. A veces se incorporaba un
perrito manchado al que llamaban Trivilín.
Pero
lo importante es que ambos personajes: Pepito, un niño blanco y precoz,
actuaba como contrafigura cómica de Rocamora, el negro adulto que
luchaba por la supervivencia en un escenario “habanero” hostil, quien por lo
general, al final de cada episodio salía mal parado. A veces se incorporaba un
perrito manchado al que llamaban Trivilín. Continué
ahora estas pesquisas en los archivos de BOHEMIA durante el año 1918. Las
imágenes que ofrecemos corresponden pues, precisamente a esta etapa, donde
vemos la presentación de los episodios, su extensión en seis cuadros por
capítulo, que se desarrollan en dos páginas, menos ésta otra desplegada en una
sola.
Continué
ahora estas pesquisas en los archivos de BOHEMIA durante el año 1918. Las
imágenes que ofrecemos corresponden pues, precisamente a esta etapa, donde
vemos la presentación de los episodios, su extensión en seis cuadros por
capítulo, que se desarrollan en dos páginas, menos ésta otra desplegada en una
sola.
Como
semblanzas de actualidad, frecuentemente se abordaba el tema del impacto que se
reflejaba en Cuba sobre la guerra ya
agonizante, pues la política editorial de BOHEMIA estaba fuertemente ligada a
la divulgación de la misma, incluso su director Miguel A. Quevedo (padre), encabezó
una campaña por la adquisición de submarinos para la Marina de Guerra Cubana. Mis
pesquisas sólo llegaron hasta ese año, y según presumo, continuó publicándose
después aunque no me consta. Tal vez algún otro curioso investigador pueda
contarnos en el futuro cual fue el final de “Pepito y Rocamora”…Perdón, y
Trivilín,
tú también.