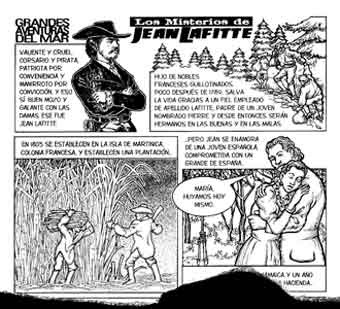CARTAS A ELPIDIOEl pasado 30 de diciembre bajo el título de “Un héroe de papel” incursionamos en la obra del colega Roberto Alfonso (Robe) destacando una de sus últimas propuestas gráficas, el libro “Padre Félix Varela, el santo cubano”, cuya portada ofrecimos en esa ocasión. Ahora utilizaremos varias secuencias del cuaderno para ilustrar algunos aspectos de este sacerdote cubano, catalogado acertadamente como ”…el primero que pensó a Cuba…” y que falleció el 19 de febrero de 1853, casualmente el mismo año del nacimiento de nuestro Apóstol José Martí.
Perseguido durante muchos años por el régimen colonial, juró no regresar a Cuba hasta no ver su patria libre y cumplió su palabra, por eso las honras fúnebres se efectuaron en San Agustín de la Florida, pueblo donde vivió de niño y al que regresó ya herido de muerte por el asma.
Su cadáver fue trasladado a La Habana por patriotas cubanos en 1911 y la urna mortuoria descansa hoy en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, a donde acudió el Papa Juan Pablo II en 1998 para rendirle merecido tributo.
Con solo tres años el niño Félix Varela Morales queda huérfano de madre y pasa a la tutoría del abuelo Don Bartolomé, oficial del ejército español, quien destacado precisamente en San Agustín de la Florida --aún colonia española—parte hacia allí con su nieto.
A los 14 años su personalidad queda demostrada cuando de regreso a La Habana el abuelo le propone ingresar como cadete en una escuela militar. En la imagen siguiente el dibujante refleja la actitud firme del adolescente en ese momento:
Cumplió cabalmente con su vocación iniciándose como sacerdote en el Colegio Seminario San Carlos bajo la influencia del padre José Agustín Caballero y posteriormente del obispo Espada. Su rico prontuario pedagógico lo obviaremos por su amplia extensión. Para seguir la pauta seguida hasta aquí, ofrecemos una página donde Robe ilustra algunas de sus enseñanzas:
En 1920, al restablecerse la República Española de 1912, y dado el gran prestigio adquirido, por su ejecutoria, el Padre Varela gana por oposición la cátedra de la Constitución y bajo su sacerdocio descollaron en la capital criollos tan distinguidos como Heredia, José de la Luz y Caballero, Saco, Del Monte, Poey, Mendive, y hasta el propio Martí. Elegido como diputado a Cortes parte para España el 28 de abril de 1821.
Allí denuncia la corrupción oficial en Cuba y presenta un proyecto más humano para las provincias de ultramar entre las que destaca su adhesión a los movimientos separatistas que se producen al sur del Río Bravo.
La solicitud de otorgar la independencia a los territorios que --como Cuba--, aún no la hubiesen logrado, es impugnada y eso lo lleva a publicar un artículo que refuta la medida y que tiene gran impacto al circular en la patria.
Pero más impacto aún tuvo su proyecto de abolir la esclavitud, --inhumana fuente de riqueza para Imperio--, lo cual provoca la disolución de las cortes.
El regreso de Fernando VII al poder impone el absolutismo en la península y condena a muerte a sus opositores.  En el invierno de 1823, perseguido Varela, escapa a Nueva York. Desde allí lanza el periódico EL HABANERO donde pronostica la inevitable revolución como única respuesta a la opresión que también se ha recrudecido en Cuba durante el mandato del Capitán General Don Dionisio Vives.
En el invierno de 1823, perseguido Varela, escapa a Nueva York. Desde allí lanza el periódico EL HABANERO donde pronostica la inevitable revolución como única respuesta a la opresión que también se ha recrudecido en Cuba durante el mandato del Capitán General Don Dionisio Vives.
La respuesta es la de prohibir la circulación de la publicación en nuestro territorio y el envío de un sicario a Nueva York con la orden de matar al sacerdote. Su viril respuesta es también reflejada en esta viñeta:
Esta cobarde medida lo crece y motiva para duplicar esfuerzos y desplegar una febril actividad en todos los campos: Son innumerables sus aportes a la ciencia, la técnica, la filosofía, la poesía, la gramática y cualquier materia en el empeño del mejoramiento humano. Inaugura la Iglesia de Cristo en la urbe neoyorkina, funda una escuela para niños, y otras obras; pero se niega a adoptar la ciudadanía estadounidense.
Tratando de suavizar su postura le ofrecen el perdón del Rey y el permiso para regresar a Cuba, pero él lo entiende como una extorsión, e insiste en sus ideas separatistas.
Al mantener su piadosa misión en el vecino país lo nombran vicario de Nueva York, funda un orfanato por donación, y organiza en el templo tanto conciertos como misas. Cuando el cólera morbo obliga a prohibir las reuniones públicas y el cierre de las iglesias, va a los hospitales a brindar consuelo a enfermos y moribundos.
Durante la década que va de 1836 a 1846, recibe múltiples reconocimientos en diversos escenarios laicos y religiosos de los Estados Unidos, y escribe la última y mayor obra: “Cartas a Elpidio” considerada su testamento político.
Me uno a la pregunta que durante tanto tiempo se ha hecho el pueblo cubano de… ¿quién era Elpidio? A las muchas suposiciones se agrega la de que se trata de alguien inexistente, o una alegoría, pues con ese nombre el Padre Varela quiso simbolizar a la juventud cubana, ya que la palabra Elpidio, deriva del griego “elípis” que significa “esperanza”.
Y a propósito, una nueva pregunta me surge:
--¿Acaso el colega Juan Padrón utilizó ese nombre a sabiendas para identificar al personaje más genuino de nuestra iconografía infantil: Elpidio Valdés?
Termino pues con la imagen del ídolo de los niños junto con una felicitación a ambos artistas Robe y Padroncito por contarnos ambas historias, concebidas tanto en dibujos figurativos como humorísticos, pero de forma agradable, amena y entretenida.
EN TRES Y DOS
Para nadie es un secreto que el beisbol es nuestro deporte nacional, y nos ha apasionado desde las tempranas hazañas del centenario Palmar del Junco.
En una reciente visita a Matanzas, y ante la presencia de esa reliquia, me surgieron algunas remembranzas.
En primer lugar, los modismos y frases populares que brotan espontáneamente del mismo, como el tres y dos que subrayamos en el título de este trabajo, el inning de la suerte, y el ¡Azúcaaaaaaar! inventada por Salamanca hace unos 40 años, entre otras muchas.Tal vez, también lo produzca la inclinación a cuantificar fechas, records, y otras mediciones menos frecuentes en diversas disciplinas deportivas. Pero lo cierto es que nos hemos convertidos en catedráticos de la pelota, y por lo general, sabemos más de reglas que los (hombres de negro), es decir, los propios ampayas, verdaderos académicos de las bolas y los estrais. Vaya pues esta recopilación como un homenaje a esa enciclopedia viviente que fuera Edel Casas.No hay programa deportivo radial o televisivo que deje de proponer preguntas a los aficionados, y yo me atrevo a seguirles el juego a partir de este 50º. Aniversario de la Primera Serie Nacional de Beisbol de Aficionados, que se celebró en el gran estadio del Cerro, antes de transformarse en el sencillo, querido, y remozado Latinoamericano.Fue el 14 de enero de 1962, que se le dijo adiós al beisbol rentado en nuestro país. Agradecemos pues los datos tomados del libro “Momentos y figuras relevantes del Beisbol Cubano” gracias a la paciencia de sus autores Mario Torres de Diego y Reuel Aparicio Ojeda, y a la Editorial Deportes que le dio vida. En aquellos días apenas se habían publicado unos números de la revista LPV, a la que cual se me había asignado como dibujante, y donde durante años me di a conocer en la sección “Garabatos Deportivos” junto con Alberto Yáñez; así como la creación del personaje humorístico “Hiperbolo”. Lamentablemente, en una mudada años después, se me extravió la colección completa de dicha publicación –ya descontinuada--, que con tanto cariño había mandado a encuadernar.En su lugar, les ofrezco algunas humoradas peloteras entre innings. Dejemos pues la conversa: ¡Acaban de cantar ¡PLAY BALL!He aquí la primera:PREGUNTAS:1.-¿Quién bateó el primer hit en ese juego?2.-¿Quién hizo y cual fue la primera marca implantada?3.-¿Qué atleta lanzó dos juegos de no hit no run en menos de un mes, en sus días iníciales?RESPUESTAS:1.-Al tercer lanzamiento del pitcher Jorge Santín en la Primera Serie Nacional de Beisbol, el Comandante en Jefe Fidel Castro conecta roletazo de hit entre primera y segunda, dando inicio oficial al evento.
En aquellos días apenas se habían publicado unos números de la revista LPV, a la que cual se me había asignado como dibujante, y donde durante años me di a conocer en la sección “Garabatos Deportivos” junto con Alberto Yáñez; así como la creación del personaje humorístico “Hiperbolo”. Lamentablemente, en una mudada años después, se me extravió la colección completa de dicha publicación –ya descontinuada--, que con tanto cariño había mandado a encuadernar.En su lugar, les ofrezco algunas humoradas peloteras entre innings. Dejemos pues la conversa: ¡Acaban de cantar ¡PLAY BALL!He aquí la primera:PREGUNTAS:1.-¿Quién bateó el primer hit en ese juego?2.-¿Quién hizo y cual fue la primera marca implantada?3.-¿Qué atleta lanzó dos juegos de no hit no run en menos de un mes, en sus días iníciales?RESPUESTAS:1.-Al tercer lanzamiento del pitcher Jorge Santín en la Primera Serie Nacional de Beisbol, el Comandante en Jefe Fidel Castro conecta roletazo de hit entre primera y segunda, dando inicio oficial al evento. 2.- El 16 de enero, Juan Emilio Pacheco Abreu, del equipo Azucareros es el primero en impulsar siete carreras en un juego, esa vez frente al Habana.3.-Dos días después de ese acontecimiento, Rolando Pastor, por Occidentales propina 15 ponches en el juego al conjunto Azucareros; y el 10 de febrero repite la dosis contra el mismo equipo.Como ven son sólo tres preguntas referidas al mes de enero de 1962, por lo que resultaría interminable continuar con la relación de estas hazañas, y agregarles que sólo en el mes de febrero de ese mismo 1962, el libro contempla alrededor de veinte records sorprendentes. De ahí que con este super-nocao, volvamos a aquella histórica inauguración y recordar a los cuatro grandes que se pusieron al frente de sus respectivos conjuntos: Natilla Jiménez por el equipo Orientales, Tony Castaño por Azucareros, Fermín Guerra por Occidentales, y José María Hernández por el Habana. Ese día en una entrevista que la prensa le hiciera a Fidel, éste vaticinó: “…Cuando los yanquis se decidan a coexistir con nuestra patria, también los venceremos en beisbol…”
2.- El 16 de enero, Juan Emilio Pacheco Abreu, del equipo Azucareros es el primero en impulsar siete carreras en un juego, esa vez frente al Habana.3.-Dos días después de ese acontecimiento, Rolando Pastor, por Occidentales propina 15 ponches en el juego al conjunto Azucareros; y el 10 de febrero repite la dosis contra el mismo equipo.Como ven son sólo tres preguntas referidas al mes de enero de 1962, por lo que resultaría interminable continuar con la relación de estas hazañas, y agregarles que sólo en el mes de febrero de ese mismo 1962, el libro contempla alrededor de veinte records sorprendentes. De ahí que con este super-nocao, volvamos a aquella histórica inauguración y recordar a los cuatro grandes que se pusieron al frente de sus respectivos conjuntos: Natilla Jiménez por el equipo Orientales, Tony Castaño por Azucareros, Fermín Guerra por Occidentales, y José María Hernández por el Habana. Ese día en una entrevista que la prensa le hiciera a Fidel, éste vaticinó: “…Cuando los yanquis se decidan a coexistir con nuestra patria, también los venceremos en beisbol…”
El INSURRECTO GALLO FINO
Introducido en Cuba por los propios colonizadores, el gallo fino devino patrimonio del campesinado criollo, símbolo de valentía y la lidia fue siempre su actividad recreativa fundamental.
No se tiene fecha exacta del debut en patios y vallas de la primera pelea de gallos, pero sí que estas fueron asimiladas de siempre, incluso por esclavos africanos, en particular los provenientes de Islas Canarias.
Estos datos que ofrecemos, tomados en 1995 de un ejemplar de la revista Bohemia, se debe a la crónica titulada “Las peleas de gallos” de la colega Ángela Oramas Camero, de quien nos hemos valido en otras ocasiones para sorprenderlos con sus curiosas investigaciones,pero más sorprendente aún es lo sucedido en el preciso momento de darse el Grito de Baire. Y cito:
“…Una anécdota rescatada de la tradición oral, revela que el 24 de febrero de 1895, día del inicio de la última guerra de independencia del siglo XIX, y en uno de los sitios donde comenzara; --en Baire--un grupo de pobladores reunidos en la valla de San Bartolo fue sorprendido por la acción de un gallero criollo, quien a tiempo que le arrancaba la cabeza a su gallo fino, exclamó.--!Basta de peleas de gallos, carajo, es hora de que peleen los hombres por la independencia de Cuba…
fue sorprendido por la acción de un gallero criollo, quien a tiempo que le arrancaba la cabeza a su gallo fino, exclamó.--!Basta de peleas de gallos, carajo, es hora de que peleen los hombres por la independencia de Cuba…
Razón más que suficiente para que el gobierno colonial suspendiera las lidias en períodos de efervescencia patriótica y revueltas populares, por temor a nuevas manifestaciones de repudio, y sitio propicio para reuniones clandestinas sin levantar sospechas.
También la primera intervención estadounidense tomó medidas similares, no sabemos si por un simple capricho yanqui o por la misma causa del descontento ciudadano. Para aclararlo de nuevo acudimos al texto de la colega:
“…El 19 de abril de 1899 fue promulgada la orden militar 165 que prohibió la celebración de las lidias de gallos en territorio de la Isla, lo cual quedó sin efecto después bajo el gobierno del Presiente José Miguel Gómez, quien fuera un fanático de tales espectáculos. Así el Partido Liberal acogió el gallo fino como su emblema…”
Era común en el ruedo del potrero el grito de ¡Veinte monedas al pinto! Y otros similares, pues lo más pintoresco del espectáculo era el colorido de las plumas en los contendientes y con ello se acostumbraba a identificarlos en el combate . Pero, el principal aliciente de estos enfrentamientos, era según la jerga popular, ponerle interés al mismo. Es decir: La apuesta, el juego por dinero.
. Pero, el principal aliciente de estos enfrentamientos, era según la jerga popular, ponerle interés al mismo. Es decir: La apuesta, el juego por dinero.
Su promiscuidad fue derivando hacia la estafa y la corrupción, pues algunos jugadores sin escrúpulos hasta le untaban sustancias nocivas a las espuelas para hacer más letales las heridas. O al revés para adormecer al rival.
Esto no le quita méritos a la actividad pues hay que reconocer la acción de galleros honestos, quienes respondían al coraje demostrado por su representante en la pelea con un tributo al valiente, que por lo general moría en el combate. El r¡tual de su dueño en esos casos era enterrarlo solemnemente, o regalar su cadáver como trofeo a los aficionados.
Hoy, debido a la constante lucha de las sociedades protectoras de animales, que impugnan estos combates de vida o muerte, y la propia sensibilidad humana, que rechaza en general ese tipo de diversión; la pelea de gallos, sin desconocer su encanto y colorido, ha perdido popularidad.
Volvemos a la investigadora cubana para finalizar con sus propias palabras:
“…Por eso unos años después del triunfo de la Revolución, en 1967, fueron prohibidas. En la actualidad se admiten las crías de gallos finos, y se organizan algunas lidias en calidad de exhibición turística y sin que medien apuestas…”

 En el sur del continente americano poseen las Islas Malvinas en contra de las justas demandas del Gobierno y la cancillería bonaerense que reclaman la devolución por la vía diplomática junto con otras posesiones también en sus aguas jurisdiccionales como las Islas de Georgia del Sur, y Sándwich del Sur. Si esto no es colonialismo y del grande, que venga el propio Cristóbal Colón a descolonizarme.
En el sur del continente americano poseen las Islas Malvinas en contra de las justas demandas del Gobierno y la cancillería bonaerense que reclaman la devolución por la vía diplomática junto con otras posesiones también en sus aguas jurisdiccionales como las Islas de Georgia del Sur, y Sándwich del Sur. Si esto no es colonialismo y del grande, que venga el propio Cristóbal Colón a descolonizarme. Su tradicional flema británica se había convertido en una cínica amnesia, pues el golpe de estado del gorila Videla y sus compinches de la Junta Militar fue producto de la Operación Cóndor, un engendro de la CIA norteamericana apoyada por sus fieles compinches ingleses, y ya se venía masacrando al pueblo argentino desde el 24 de marzo de 1976. Si no, pregúntenle a las Madres de la Plaza de Mayo. Por suerte los gauchos han tomado conciencia tras el grito de !NUNCA MÁS!
Su tradicional flema británica se había convertido en una cínica amnesia, pues el golpe de estado del gorila Videla y sus compinches de la Junta Militar fue producto de la Operación Cóndor, un engendro de la CIA norteamericana apoyada por sus fieles compinches ingleses, y ya se venía masacrando al pueblo argentino desde el 24 de marzo de 1976. Si no, pregúntenle a las Madres de la Plaza de Mayo. Por suerte los gauchos han tomado conciencia tras el grito de !NUNCA MÁS! Como si no existiera nada más allá de esos cuadranticos: Son los pulgarcitos del Siglo XXI; y me viene a la mente de nuevo la imagen que explicara Hemingway. ¿Qué tratan de ocultar? ¿Qué misterio hay más allá de lo que nos muestran? Fui al mapamundi y allí encontré la respuesta, es decir: El tesoro escondido.
Como si no existiera nada más allá de esos cuadranticos: Son los pulgarcitos del Siglo XXI; y me viene a la mente de nuevo la imagen que explicara Hemingway. ¿Qué tratan de ocultar? ¿Qué misterio hay más allá de lo que nos muestran? Fui al mapamundi y allí encontré la respuesta, es decir: El tesoro escondido.